Una enfermedad inexistente, un cadáver que no se descompone, una papa escondida en una vagina, todos temas surrealistas para una película, habrían sobrado para anticipar un fracaso. No obstante la ambigüedad del título, las primeras escenas ubican al espectador para que no se pierda en especulaciones. La película trata de la prolongada secuela que provocaron las violaciones de campesinas a manos de militares y policías en el conflicto armado que nos tocó padecer en el Perú. Llosa, entonces, ni quiere entretener a la platea, ni quiere regodearse con 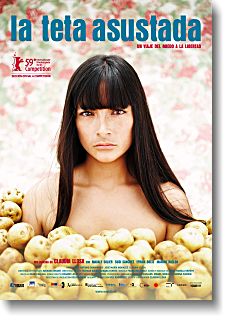 simbolismos o ángulos no vistos, ni quiere echar tierra al pasado viviente del Perú. Allá los que, jalados por el Oso de Berlín, se acercan a la película esperando ver sólo técnica, folklore e imaginación. Allá ellos, como decía Georgette de Vallejo. Los cineastas del mundo, al otorgarle el premio, han dicho que Claudia ganó la apuesta.
simbolismos o ángulos no vistos, ni quiere echar tierra al pasado viviente del Perú. Allá los que, jalados por el Oso de Berlín, se acercan a la película esperando ver sólo técnica, folklore e imaginación. Allá ellos, como decía Georgette de Vallejo. Los cineastas del mundo, al otorgarle el premio, han dicho que Claudia ganó la apuesta.
Si pudiera resumir con un adjetivo la calidad de esta memorable película, no me queda más que la palabra «arguediana». Esta es una película arguediana porque trata varios de los temas caros a la reflexión de nuestro gran novelista y etnólogo José María Arguedas. De entrada, plantea el tema del extranjero en su propia tierra. Ese fue en el Perú el destino de los quechuas, e indios en general, casi hasta finales del siglo XX. Llosa logra que los espectadores nos sintamos extranjeros en una película peruana, al obligarnos a leer las traducciones de un quechua vivo y expresivo que alguna congresista ha querido declarar lengua muerta. Allí está la economía del lenguaje de una campesina empleada doméstica en la ciudad, su temor frente a lo extraño, transmitido en esos espacios cerrados y oscuros. Pero allí está también el quechua que rompe su desconfianza con el jardinero.
Un segundo tema arguediano es la evaluación del resultado cultural de la migración campesina a las ciudades. Arguedas pensaba que cabían dos posibilidades: o los indios se aculturaban, es decir, negaban su pasado (lengua, indumentaria, religión, usos, etc.) e imitaban a la burguesía criolla, o se volvían mestizos integrando los aportes occidentales a su cultura. Él apostó por el mestizaje y negó ser un indigenista. En la película se puede apreciar esa disputa cultural en la vida cotidiana de los familiares y vecinos de Fausta y aún en la cabeza de su patrona que acoge con interés sus improvisaciones musicales y —literalmente— se las apropia. Hay aquí también, de parte de Llosa, no la adoración populista de lo indígena, que hoy extravía a algunos, sino la visión crítica e irónica de lo que es el pueblo peruano de carne y hueso en los barrios pobres de las ciudades.
Finalmente, creo entrever un tercer tema arguediano: la música consuela. Ese descubrimiento de Arguedas de una característica de los pueblos indígenas es tratado a profundidad por Llosa. No son las oraciones del breviario católico, ni los sermones de los franciscanos, ni menos el alcohol que repartieron los gamonales. Es la creación musical, es el canto y es el baile los que ayudan a soportar una vida tan dura a los pobres del Perú que se debaten al borde la miseria. Y aunque parezca obvio, ese despliegue de la música popular callejera es usado por Claudia Llosa para invitar a los criollos como lo hiciera Arguedas, a beber de la alegría de los que sufren para hacer del Perú una patria unida de todas las sangres en la que nadie se sienta extranjero.